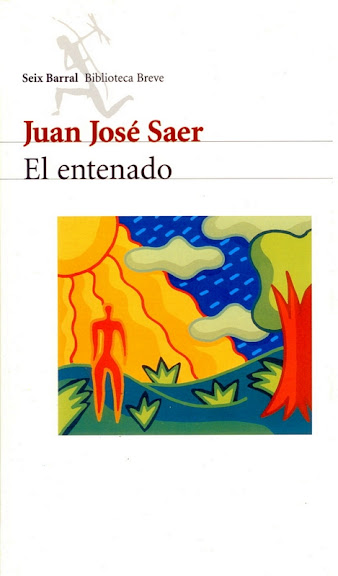 Este trabajo analiza la novela El entenado de J. J. Saer, examinando en particular la construcción del relato a partir de la temporalidad, la memoria y la posición subjetiva del narrador. En primera instancia, polemizamos con la noción de “nueva novela histórica latinoamericana”, planteando que se ha hecho un uso indiscriminado de la misma y comparando el modelo formal de la tradición de la que procede con los rasgos formales de El entenado. En segunda instancia, abordamos la cuestión de los recuerdos desde el punto de vista filosófico y exploramos los problemas cognoscitivos que la novela sugiere en relación a la memoria a la luz de conceptos de Platón, Aristóteles, San Agustín, Husserl, Bergson, Sartre y Ricoeur. A modo de cierre, indagamos la experiencia de aprendizaje que realiza el narrador/protagonista y la función que adquieren la escritura y la conciencia soñadora, contraponiendo la noción de “trabajo de rememoración” a la de “reconstrucción histórica” y destacando la impronta proustiana de la novela.
Este trabajo analiza la novela El entenado de J. J. Saer, examinando en particular la construcción del relato a partir de la temporalidad, la memoria y la posición subjetiva del narrador. En primera instancia, polemizamos con la noción de “nueva novela histórica latinoamericana”, planteando que se ha hecho un uso indiscriminado de la misma y comparando el modelo formal de la tradición de la que procede con los rasgos formales de El entenado. En segunda instancia, abordamos la cuestión de los recuerdos desde el punto de vista filosófico y exploramos los problemas cognoscitivos que la novela sugiere en relación a la memoria a la luz de conceptos de Platón, Aristóteles, San Agustín, Husserl, Bergson, Sartre y Ricoeur. A modo de cierre, indagamos la experiencia de aprendizaje que realiza el narrador/protagonista y la función que adquieren la escritura y la conciencia soñadora, contraponiendo la noción de “trabajo de rememoración” a la de “reconstrucción histórica” y destacando la impronta proustiana de la novela.
1.
El argumento de El entenado de Juan José Saer está inspirado en un fragmento de un texto historiográfico que funciona como hipotexto no explicitado por el relato. Se trata de un párrafo de la Historia argentina (1973; 2005) de José Busaniche, en el cual el historiador se refiere a la llegada del conquistador español Juan Díaz de Solís al Río de la Plata en 1516. Al bajar a tierra, la expedición de Solís fue sorprendida por un grupo de aborígenes, que luego de atacar a los españoles con flechas, lanzas y mazas, se los comieron. Busaniche dedica unos pocos renglones a contar la historia de Francisco del Puerto, quien era el grumete de esa expedición. Este hombre se salvó de la muerte, pero fue capturado por la tribu; y habría permanecido cautivo durante diez años, hasta el momento en que llegó la expedición al mando de Sebastián Gaboto, lo descubrió y lo trasladó de vuelta a España. La novela de Saer sería un relato retrospectivo de aquella experiencia de cautiverio, escrito por aquel joven grumete décadas más tarde, cuando ya es anciano.
Podría pensarse que el hecho de que esa referencia no aparezca explicitada guardaría una estrecha relación con el modo en que la novela elabora el material histórico: un modo que parece mediatizado por una posición escéptica en cuanto a las posibilidades de “recrear” desde el presente los sistemas de pensamiento implicados en esos acontecimientos ocurridos durante la época de la exploración y la conquista de “las Indias”. En tal sentido, resulta llamativo que El entenado haya sido leída por diversos críticos en la línea de la llamada “nueva novela histórica”. Cabe mencionar que el uso de ese término se remite a 1981, cuando Ángel Rama, en su antología Novísimos narradores hispanoamericanos, destacando Yo el Supremo (1974) de Augusto Roa Bastos y Terra Nostra (1975) de Carlos Fuentes por sus rupturas respecto del paradigma romántico de la novela histórica. A partir de 1983, Seymour Menton empieza a utilizar el término en los trabajos que lo llevarían a publicar, diez años después, La nueva novela histórica de la América Latina 1979-1992 (1993), donde entre las “nuevas novelas históricas” incluye a El entenado junto a El arpa y la sombra de Alejo Carpentier (1979), El mar de las lentejas, de Antonio Benítez Rojo (1979), Crónica del descubrimiento de Alejandro Paternáin (1980), Daimón de Abel Posse (1978) y La guerra del fin del mundo (1981) de Mario Vargas Llosa, un conjunto de autores cuyas obras son tan diferentes que no sería osado preguntarse si es propicio a su lectura homologarlas bajo un mismo patrón. Si bien la propuesta teórica de Menton se apoya en la definición del género “novela histórica” según Lukács, su planteo no parece otorgarle relevancia a lo que para Lukács sería el punto fundamental para comprender la función cognoscitiva e ideológica del género. El libro La novela histórica es, en rigor, una colección de ensayos en la que Lukács reivindica ideológicamente un tipo de novela -la engendrada por Walter Scott-, cuyo principal objetivo sería la reconstrucción histórica. Para Lukács, la novela histórica nace con el Waverly, a finales de la era napoleónica, y se distingue como género por el hecho de apuntar a dar cuenta de un periodo histórico concreto a través de personajes que funcionan como representantes de sectores sociales, es decir, que se caracteriza por su afán realista.
Ya desde algún tiempo antes de la publicación del libro de Menton –quizá desde 1991, cuando Fernando Aínsa publica los artículos “La reescritura de la historia en la nueva narrativa latinoamericana” y “La nueva novela histórica latinoamericana”-, el término comienza a expandirse y proliferar en la producción crítica de papers a través de los cuales se propaga la idea de que las “nuevas novelas históricas latinoamericanas” buscarían mostrar “la contracara de la historia oficial”. Pero esa idea de que las obras de ficción intentarían ser la “trasgresión de la historia oficial” tendió a volverse algo mecánica y a menudo no le ha hecho justicia a la comprensión de las obras literarias.
Volviendo entonces a nuestro autor, conviene empezar señalando que El entenado sin duda no tiene como objetivo principal la reconstrucción histórica. Como han señalado otros críticos (Premat, Vecchio y Villanueva, 2010), la novela de Saer muestra respecto del género novela histórica cuatro niveles de diferenciación fuerte: inverosimilitud discursiva e ideológica (no se imitan ni los modos de hablar ni los modos de percibir y pensar de la época), borrado toponímico (salvo alguna mención muy lateral al Mar Dulce), borrado onomástico (Solís y Gaboto son anónimos), y datación aproximativa y deductiva, lejana a cualquier intención de efecto documental. A ello es posible agregar otros dos elementos: por un lado, la construcción de un narrador que no se ocupa de la dimensión histórica del acontecimiento y que no se presenta como representante de ningún sector social; y por otro, la estructura temporal de la novela, que no se aviene a ninguno de los patrones formales del relato realista.
El primer párrafo de El entenado proporciona un indicio de la perspectiva que asumirá el narrador para contar su historia. Lo que a este narrador le quedó como recuerdo de su experiencia con la tribu indígena es “la abundancia de cielo” y la sensación de cercanía con las estrellas, de un brillo luminoso tan vívido que parecía una manifestación de “la incandescencia eterna” (Saer, 2000, p. 11). Ya el comienzo de la novela nos coloca ante un tipo de experiencia de índole metafísica o cósmica o metafísica, y no ante una experiencia con valor histórico. En la misma línea, nada resulta menos “representativo” en términos sociales que la caracterización que el narrador hace de sí mismo, y nada menos “realista” que el pacto de lectura que propone:
Si para cualquier hombre el propio pasado es incierto y difícil de situar en un punto preciso del tiempo y del espacio, para mí, que vengo de la nada, su realidad es mucho más problemática. (p. 101)
Este narrador parece ajeno a la versión oficial de la historia tanto como a sus “contracaras”; como bien indicó Blas Matamoro, su posición en el mundo parece ser la “ajenidad”. Y su visión del momento en que la tribu ataca a flechazos a los otros tripulantes, preanuncia la extrañeza que habrá de signar todo su relato:
El acontecimiento que sería tan comentado en todo el reino, acababa de producirse en mi presencia, sin que yo pudiese lograr, no ya estremecerme por su significación terrorífica, sino más modestamente tener conciencia de que estaba sucediendo o de que acababa de suceder. El recuerdo que me queda de ese instante, porque lo que siguió fue vertiginoso, se limita a representar el sentimiento de extrañeza que me asaltó. (p. 30-31)
Su percepción del acontecimiento trasmite esa suerte de extrañamiento de la mirada que se postula como condición primera de la filosofía, la llamada perspectiva del “alma en exilio”. La elección de esa perspectiva que se concentra en la “extrañeza” y no en el carácter histórico de los hechos hace de El entenado un texto mucho más cercano a la fábula filosófica que a la novela histórica.
En cuanto a la estructura temporal del relato, se observa un claro rechazo de la evolución lineal y cronológica que caracteriza al realismo historicista. El uso típicamente saeriano de ciertos procedimientos como las repeticiones de escenas, las descripciones extensas y minuciosas, las pausas reflexivas y las analepsis “de la memoria”, da lugar a una temporalidad que se distingue por su alto grado de arbitrariedad subjetiva. El orden del relato no responde a un criterio lógico y causal, sino que más bien sugiere el modo desordenado y confuso en que las cosas van apareciendo en la memoria de este narrador.
Interesa destacar que una importante dimensión de la novela trabaja en pos de la construcción de un tiempo cíclico, arcaico, vinculado al cosmos y la naturaleza, que parece ser el tiempo que rige la vida de los miembros de la tribu. Así, gran parte de la novela consiste en la descripción periódica de las mismas escenas básicas: el banquete antropofágico, la ebriedad, la orgía, la siesta, la somnolencia, que luego de narrar extensamente muchas veces el narrador comprime en un resumen de pocos renglones:
Lo que pasó en los días que siguieron se adivina fácil: desde la acumulación del deseo en la mañana soleada y tranquila mientras los cuerpos despedazados se asaban sobre las brasas hasta el tendal de muertos y estropeados tres o cuatro días más tarde y el recomenzar vacilante de la tribu, pasando por el placer contradictorio del banquete, por la determinación suicida de la borrachera y por el tembladeral de los acoplamientos múltiples, fantásticos y obstinados, el regreso de los acontecimientos, en un orden idéntico (...) (p. 95)
En términos antropológicos, la redición de un arquetipo, un acto inaugural realizado in illo tempore, interrumpe la sucesión cronológica: una serie irreversible de eventos únicos (históricos), es sustituida por una serie reversible de eventos idénticos (ligados a un paradigma arcaico). El etnólogo Ernesto De Martino (2004) señala una extraordinaria paradoja: el hecho de que las sociedades "arcaicas" necesiten, con la periodicidad obsesiva del ritual, re-fundar su propio ser social, indica una conciencia histórica mucho mayor -en todo caso, mucho más intensa- que la nuestra, occidental, moderna y "progresista": ellos saben que su sociedad, para decirlo con las célebres palabras de Adorno referidas al arte, no tiene siquiera garantizado el derecho a la existencia. Por eso, cada tanto se produce en ellas lo que el gran etnólogo italiano llama una "crisis de la presencia": el apocalipsis no está al final de un recorrido de duración incierta, sino que es una amenaza permanente, y por eso es que la historia debe, cada tanto, re-comenzar. Esta idea está presente en las palabras del narrador de El entenado:
Lentamente sin embargo, fui comprendiendo que para ellos, a ese mundo que parecía tan sólido, había que actualizarlo a cada momento para que no se desvaneciese como un hilo de humo en el atardecer. (p. 147)
Con dificultad, los indios chapoteaban en ese medio chirle y sentían, en todo momento, la amenaza de la aniquilación. (p. 148)
Para ellos, el atributo principal de las cosas era su precariedad. (p. 144)
El aprendizaje que el narrador hace de su experiencia con la tribu de indígenas está asociado a esa condición de desamparo (de “precariedad”) que sería constitutiva de todos los seres humamos. Recordemos cuáles son los tres recuerdos que describe al final. El primero: los niños que vio al día siguiente de su llegada, jugando lejos del caserío, en la orilla del agua, y que en muchas ocasiones posteriores vio abandonarse al mismo juego. De esa imagen extrae la siguiente reflexión: “Tanta terquedad por perdurar en la luz adversa del mundo sugiere, tal vez, alguna complicidad con su esencia profunda” (p. 168). El segundo recuerdo es el del hombre agonizante; a partir de esa imagen reflexiona: “En eso se revelan iguales muerte y recuerdos: en que son, para cada hombre, únicos” (p. 178), una reflexión que alude a la soledad existencial. Por último, el recuerdo del eclipse, que queda ligado a la intemperie y la negrura de la noche como metáfora de la fragilidad y pequeñez de la vida humana (Cf. p. 186).
Considerando estos aspectos, El entenado es una novela ajena a la tradición de la novela histórica, a sus principios formales y a sus propósitos. En todo caso, a la hora de establecer relaciones architextuales podría vincularse, por ejemplo, con el modelo de novela creado por Conrad en El corazón de las tinieblas, un texto a menudo asimilado al impresionismo literario. Allí Conrad construye un tipo de estructura narrativa en la que casi no hay acción en la línea temporal del relato primario. La novela comienza con un momento de espera, en ese tiempo muerto, alguien piensa, o mejor dicho, recuerda. El cuerpo que sostiene esa palabra desaparece lentamente, anochece y las sombras ganan espacio; luego sólo queda una voz. Conrad disuelve las referencias históricas en la indeterminación de un tono nostálgico e introspectivo, que empuja a las presencias materiales hacia una atmósfera monótona y mágica. Bajo esa atmósfera el narrador “reconstruye” su expedición al Africa como marinero del barco “El Dorado” y la experiencia de su encuentro con la “otredad”. Cesare Pavese ha dicho que de esa novela no se recuerdan los hechos sino más bien “el tenaz, desesperadamente fiel y pesaroso gusto de evocar”, y que la presencia de ese “otro” lugar en la memoria es tan intensa que “uno, en sustancia, cree estar en el ámbito encantado de un símbolo, de un mito” (Pavese, 1991).
2.
Es imposible no advertir que El entenado plantea problemas en relación a la presunta “realidad” de los recuerdos y la función veritativa de la memoria. Se trata de problemas e interrogantes que aparecen reiteradamente en la obra de Saer y que cabe comentar, así como analizar desde el punto de vista filosófico, en tanto permiten vislumbrar determinadas premisas que se ponen en juego en el modo como esta novela elabora los materiales históricos. En primer lugar, el narrador de El entenado le atribuye a los recuerdos un carácter intransferible:
En eso se revelan iguales muerte y recuerdos: en que son, para cada hombre, únicos, y los hombres que creen tener, por haberlo vivido en la proximidad de la experiencia, un recuerdo común, no saben que tienen recuerdos diferentes y que están condenados a la soledad de esos recuerdos como a la de la propia muerte. Esos recuerdos son, para cada hombre, como un calabozo. (p. 178)
Como ha demostrado Ricoeur (2004), esa idea filosófica remite a “la escuela de la mirada interior”, que se refiere a la memoria en tanto memoria personal, lo cual es señalado a través del sentimiento de mienneté (calidad de mío) que tiene cada uno de su memoria. San Agustín fue el primero en tratar a la memoria como una experiencia eminentemente individual, privada e intransferible: “Mis recuerdos son sólo míos, me pertenecen y nadie los puede recordar como yo”, una postura que, como señala Ricoeur, no se abre a la dimensión social, colectiva y pública de la Historia. Edmund Husserl sería quien lleva dicha tradición a su punto más alto. En Fenomenología de la conciencia del tiempo inmanente (1928; 1959), la interiorización de la experiencia impediría la posibilidad de un concepto como el de “memoria colectiva” (Halbwachs). Husserl rompe el modelo intencional tradicional para describir la relación de la conciencia con el tiempo. Como en Kant, el tiempo es una forma de la intuición, pero la nota novedosa es que el tiempo no es a priori sino que es el resultado de un proceso constitutivo de la conciencia. Por eso, en la terminología de Husserl, no se puede distinguir el noema (el recuerdo), de la noiesis (el acto de recordar), ya que sería reflexivo en el sujeto que recuerda.
El segundo problema filosófico de la memoria se refiere a la separación existente entre la impresión y el hecho, ya que siempre el recuerdo ha tenido el problema de ser, como observó Platón, la misteriosa presencia de una cosa ausente. Aristóteles ha establecido que en el recuerdo está presente la impresión que algo ha dejado, pero no el hecho, por eso la memoria pertenecería a esa parte del alma llamada imaginación. Aristóteles caracterizó a la memoria como “afección” (pathos), producida en virtud de una “sensación” en el alma y que genera una especie de “pintura” (zograféma); su contribución a partir de Platón radica en haber ampliado la noción platónica de “impronta” (dibujo: graphé), de modo tal que ya no alude a la afección meramente sino a una inscripción categórica que ha sido trascendental: el phantasma, para hacer referencia a ella misma, y el eikós, para hacer referencia a lo otro distinto de la inscripción. Según Ricoeur (2004), Aristóteles preserva un espacio de discusión digno de la aporía fundamental sacada a la luz por el Teeteto (369-68ac; 2004), es decir, la de la presencia de lo ausente. Si hay en la memoria algo análogo a una impresión o una pintura, ¿por qué razón la percepción de esto será memoria o recuerdo de algo distinto y no de esto mismo? Afirma Ricoeur: “Este enigma [la presencia de lo anteriormente percibido], esta conjunción entre estimulación (externa) y similitud (interna) permanecerá para nosotros como la cruz de toda la problemática de la memoria” (2004).
De ello se desprende el tercer problema que podemos encontrar en El entenado (y en general en la obra de Saer): la intervención de la facultad imaginativa en los procesos de la memoria. Una larga tradición filosófica, de la que participan el empirismo inglés y el racionalismo cartesiano, concibe a la memoria como una región de la imaginación -siguiendo a Aristóteles-, y por ende la sitúa en el nivel inferior de la escala de los modos de conocimiento. Por otra parte, el "recuerdo-imagen" (Bergson, 2006) presenta un problema que Sartre expresó en Lo imaginario (1980), donde afirma que el tipo de existencia del objeto representado por la imagen, en cuanto que es representado por una imagen, difiere en naturaleza del tipo de existencia del objeto aprehendido como real (Cf. Ricoeur, 2004: 77). En la medida en que el recuerdo sea imagen, señala Sartre, la memoria no puede escapar del ámbito de la imaginación y la función alucinatoria. En palabras de Ricoeur: “Una fenomenología de la memoria no puede ignorar lo que se acaba de denominar la trampa de lo imaginario, en la medida en que esta puesta en imágenes, que bordea con la función alucinatoria de la imaginación, constituye una suerte de debilidad, de descrédito, de pérdida de fiabilidad para la memoria” (2004: 78).
Dice el narrador de El entenado:
Sueño, recuerdo y experiencia rugosa se deslindan y se entrelazan para formar, como un tejido impreciso, lo que llamo sin mucha euforia mi vida. Pero a veces, en la noche silenciosa, la mano que escribe se detiene, y en el presente nítido y casi increíble, me resulta difícil saber si esa vida ha tenido realmente lugar, llena de continentes, de mares, de planetas y de hordas humanas, o si ha sido, en el instante que acaba de transcurrir, una visión causada menos por la exaltación que por la somnolencia. (p. 180)
Por estos motivos, la posibilidad de una lectura que coloque a este novela en relación con el intento de “reconstruir”, con intención veritativa y realista, una determinada época histórica parece estar minada por el propio discurso del narrador.
3.
El narrador de El entenado no sólo aprende algo de la tribu de indígenas que lo mantiene cautivo, sino que además recibe luego la oportuna asistencia de una figura paterna, poseedora de un saber que le permite encontrar un nuevo rumbo en su vida. Se trata de un religioso, el padre Quesada, quien desempeña un rol de guía y de maestro, ya que le enseña a leer y escribir, otorgándole así la posibilidad de narrar su experiencia. Luego, el narrador dirá:
Después, mucho más tarde, cuando ya había muerto desde hacía años, comprendí que si el padre Quesada no me hubiese enseñado a leer y escribir, el único acto que podía justificar mi vida hubiese estado fuera de mi alcance. (p. 120)
El acto que justifica su vida es la escritura, puesto que de su experiencia en las Indias el narrador vuelve con una misión; el prisionero al cual la tribu toma cada año tiene, señala el narrador, asignado el papel de observar los rituales de la tribu para después relatar lo sucedido una vez de vuelta a su lugar de origen:
De mí esperaban que duplicara, como el agua, la imagen que daban de sí mismos, que repitiera sus gestos y palabras, que los representara en su ausencia y que fuese capaz, cuando me devolvieran a mis semejantes, de hacer como el espía o el adelantado que, por haber sido testigo de algo que el resto de la tribu todavía no había visto, pudiese volver sobre sus pasos para contárselo en detalle a todos (…) querían que de su pasaje por ese espejismo material quedase un testigo y un sobreviviente que fuese, ante el mundo, su narrador. (p. 162-3)
La escritura asume entonces, en esta novela, una función de algún modo redentora. El narrador presenta el acto de la escritura como un momento casi sagrado: es una actividad nocturna y solitaria que realiza de espaldas a su casa y a la imprenta. Como en Proust, hace falta abandonar el mundo, alejarse de él, para escribir lo vivido. Hay un movimiento claro de distanciamiento del mundo que en el narrador de Proust coincide con el descubrimiento de su vocación literaria, y algo semejante sugiere El entenado. En forma recurrente, el narrador describe su mano, la mano frágil de un viejo, a la luz de una vela, empeñándose en materializar con la punta de la pluma las imágenes que le manda la memoria. Las paredes blancas, la llama haciendo temblar su sombra en la pared, la ventana abierta a la madrugada silenciosa y los crujidos de la silla, son los elementos que configuran el “espacio de la escritura”, que queda delineado como el espacio desde el cual la conciencia narrativa, sumida en un estado que define como “somnolencia”, rememora y registra las imágenes que se le aparecen caprichosamente.
Walter Benjamin también relaciona la operación recolectora de la memoria con la recuperación de lo que queda del sueño. En su ensayo “Una imagen de Proust” (1998), Benjamin afirma que, en contraste con la temporalidad cuantitativa, mensurable de acuerdo al calendario y el reloj, el recuerdo en Proust parece colocarse a la orilla del camino por donde pasa el tiempo, distraído, para asaltarlo. El “tejido” del recuerdo -o la escritura del “texto”- se replegaría y a la vez desplegaría a la orilla del camino por donde pasan las horas, como si ese ejercicio sugiriera la eterna labor de Penélope. Siguiendo esa línea de lectura, podríamos decir que si la reconstrucción histórica consiste en pasar a lo largo de los acontecimientos, de modo longitudinal, el trabajo de la rememoración, contrariamente, supone un movimiento vertical, ya que se trata de bucear hacia adentro de los acontecimientos y, sin salirse de ellos, remontarlos desde su núcleo. Por otra parte, el tiempo del recuerdo no es lineal y uniforme sino un tiempo complejo, cualitativo. El acceso y la conformación de la imagen en el recuerdo, suponen, para Benjamin, una detención y una apertura del tiempo. De un solo golpe vienen al espacio de la escritura, la imagen, el azar, la materialidad y lo discontinuo. El tiempo propio del recuerdo es un tiempo en perpetuo reconfigurarse. Mientras que un acontecimiento vivido es finito, el acontecimiento recordado, recuperado en la imagen del tiempo pasado, recibe el tiempo que desborda la copa de la imagen: el infinito. Esta idea que Benjamin desprende de la obra de Proust está presente en el narrador de El entenado, especialmente hacia el final, cuando consigna los tres recuerdos deshilvanados que condensan su aprendizaje:
Esos recuerdos que, asiduos, me visitan, no siempre se dejan aferrar; a veces parecen nítidos, austeros, precisos, de una sola pieza; pero, apenas me inclino para asirlos con un solo gesto y perpetuarlos, empiezan a desplegarse, a extenderse (…), y a medida que ese detalle crece otros detalles que estaban olvidados aparecen, se multiplican y se agrandan a su vez; muchas veces empiezo a sentirme un poco desolado y me digo que no solamente el mundo es infinito sino que cada una de sus partes, y por ende mis propios recuerdos, también lo es. (p. 166)
Cuando Bergson afirma en Materia y memoria: “Para evocar el pasado en forma de imágenes, hay que poder abstraerse de la acción presente, hay que saber otorgar valor a lo inútil, hay que querer soñar” (2006), manifiesta toda la sutileza de su método: es mediante un “salto” como hay que salir de la acción y romper el círculo de la atención a la vida para entregarse al recuerdo en una especie de estado de sueño. A este respecto, la literatura, más que la vida cotidiana, está del lado de Bergson; la literatura de la melancolía –de la que Proust ha sido el más ilustre exponente-, realizaría ese movimiento de retirada, de salto hacia fuera de la esfera práctica y de las preocupaciones a corto plazo, para ir al encuentro de esos recuerdos que pueblan la conciencia soñadora (Cf. Ricoeur, 2004: 561). En tal sentido, conviene repasar un rasgo decisivo de la concepción bergsoniana del tiempo: Pasado y presente no designan dos momentos sucesivos, sino que co-existen; hay un presente que no cesa de pasar, y hay un pasado que no cesa de ser, eternamente, en todo momento. De ese pasado, virtual, la memoria actualiza los recuerdos, pero no hay que creer que esas imágenes que se actualizan se contentan con calcar y reproducir, pues lo que coexistía en lo virtual, deja de coexistir en lo actual, y se distribuye en partes no sumables, cada una de las cuales retiene el todo, pero bajo un determinado aspecto o punto de vista (Deleuze, 1987). Así, como afirma Bergson: “El esfuerzo de la rememoración consiste en convertir una representación esquemática, cuyos elementos se interpenetran, en una representación llena de imágenes, cuyas partes se yuxtaponen” (2006); dicha imagen resulta particularmente elocuente para pensar la estructura narrativa de El entenado.
Como dijimos, el entenado afirma que sus recuerdos afloran en un estado de somnolencia. En ese estado, los recuerdos le traen imágenes que se salen del tiempo, que son como epifanías que lo sacan del mundo durante unos instantes, y a través de las cuales su vida adquiere un verdadero sentido:
Es un momento luminoso que pasa, rápido, cada noche, a la hora de la cena y que después, durante unos momentos, me deja como adormecido. También es inútil, porque no sirve para contrarrestar, en los días monótonos, la noche que los gobierna y nos va llevando, como porque sí, al matadero. Y, sin embargo, son esos momentos los que sostienen, cada noche, la mano que empuña la pluma, haciéndola trazar, en nombre de los que ya, definitivamente, se perdieron, estos signos que buscan, inciertos, su perduración. (p. 138-9)
El acto de la escritura del recuerdo lo sacaría del tiempo insensato de la historia; y esos momentos, aunque no alcanzarían para redimir el devenir que fluye siempre hacia la nada, sostienen el deseo y el sentido de escribir. Benjamin (1998) decía que en la obra de Proust aparece “una idea elegíaca de la dicha”, una idea que también podríamos llamar eleática, ya que, mediante la escritura, el narrador aspiraría a transformar la existencia en un “bosque encantado del recuerdo”, confiando en que, tras ese umbral, lo esperan “la eternidad y la ebriedad”. Esa función redentora de “la escritura del recuerdo” asoma en la novela de Saer. Como si sus recuerdos tendieran un puente entre la vida física y el misterio cósmico, el entenado alcanzará la plenitud recreando aquellos días, como dice en las últimas líneas: “en una pieza blanca, a la luz de las velas ya casi consumidas, balbuceando sobre un encuentro casual entre, y con, también, a ciencia cierta, las estrellas”. Esas estrellas que encarnan, como anunciaba al principio del relato, la “incandescencia eterna”.
© Florencia Abbate



